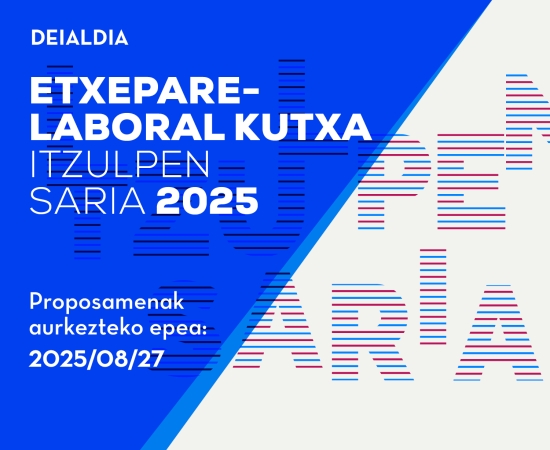Kayleigh Karinen: “El euskera conlleva alegría y conexión, pero también carga con el peso de una injusticia histórica”
11/07/2025
Kayleigh Karinen es investigadora en lenguas minoritarias, y aparte de haber participado en un programa de lectorado de estudios vascos en la universidad de Helsinki, ha consagrado su trabajo de fin de máster a las ideologías lingüísticas de Zuberoa.
Euskara. Kultura. Mundura.

Puede que no sea tan fácil como parece averiguar si una estudiante de estudios vascos fomentados por Etxepare Euskal Institutua en Helsinki, Finlandia, respondería en euskera a una invitación para una entrevista. Y como tantas cosas del azar, sucedió, su aceptación nos llegó en forma de mensaje escrito en perfecto dialecto suletino. Kayleigh Karinen es investigadora en lenguas minoritarias, graduada en estudios vascos, y tiene un máster de diversidad lingüística y humanidades digitales. Actualmente es miembro del grupo de investigación LAIF de la Universidad de Jyväskylä (Finlandia), recientemente ha participado en la Conferencia Internacional de Lenguas Minoritarias celebrada en Bogotá, en la Universidad Externado de Colombia, donde ha presentado su trabajo de fin de master sobre las ideologías lingüísticas en País Vasco Norte. Después de algunas idas y venidas por Larrau, Tardets y Mauleón, e incluso alguna que otra incursión al sur del País Vasco, Kayleigh Karinen dedicó un tiempo a explicarnos su experiencia investigadora.
¿De dónde eres y dónde vives?
Nací y crecí en los Estados Unidos, en Michigan, para ser exactos. Hoy en día, vivo en Helsinki, Finlandia, la tierra de mis raíces paternas, y he estado aquí durante los últimos ocho años y medio.
¿Qué despertó tu interés por el idioma y los estudios vascos?
La respuesta corta: herri-kirolak [deportes rurales vascos]. La respuesta larga: todo comenzó durante mi año de intercambio en Salamanca, donde un curso sobre cultura española me introdujo al País Vasco. Me atrajo especialmente la cultura vasca por sus deportes tradicionales, como la cesta punta, la pelota, la aizkolaritza y el levantamiento de piedra. A menudo bromeo diciendo que el levantamiento de piedra fue el punto de inflexión: los vascos levantan piedras como deporte, y yo levanto personas, ese fue nuestro denominador común inicial. Salí de España en 2014 sabiendo que quería estudiar la lengua vasca. Y esa oportunidad se presentó cuando me mudé a Helsinki en 2017, gracias a Etxepare Euskal Institutua por fomentar lengua y cultura vasca en la Universidad de Helsinki. Dato curioso: mi primera clase de euskera fue en finlandés, ¡al tiempo que también estudiaba finlandés por primera vez!
¿Qué te ha llevado a realizar investigaciones especialmente en el País Vasco Norte?
Noté una brecha en la investigación. Se está haciendo tanto trabajo en la Comunidad Autónoma Vasca y tan poco sobre el País Vasco Norte, y qué decir sobre Zuberoa. Ha habido trabajo sobre características individuales de la variedad suletina, pero muy poco trabajo sociolingüístico, y descubrí que no se recopilaron datos en la encuesta callejera de 2016 en Zuberoa. Tuve la suerte de recibir información sobre una curso de verano de Documentación Lingüística gracias a una amiga. Asistir a esa formación me valió una primera aproximación a Zuberoa, y desde allí hice conexiones adicionales en la región. Elegí realizar mi investigación allí después de darme cuenta de que, según las estadísticas, el conocimiento del euskera en Zuberoa es tan alto como en Gipuzkoa, la provincia típicamente considerada como la más vascohablante. Sin embargo, los datos del Gobierno Vasco y la encuesta del uso del idioma en la calle revelan que el euskera en Zuberoa se escucha una tercera parte de lo que se escucha en Gipuzkoa. Por ello, supuse que las ideologías lingüísticas estaban desempeñando un papel en esta discrepancia.
Durante el trabajo etnográfico que realizaste en Zuberoa, ¿hubo algo que despertara tu interés específicamente?
Me impresionó mucho la importancia del canto en Zuberoa. Durante mi tiempo allí, los lugareños nos serenaron varias veces, y me quedó claro que el canto ocupa un lugar especial en la comunidad. Pude bailar el Aurresku [baile popular vasco] para los habitantes de Larrau junto con un músico de Baja Navarra que pertenecía a un grupo musical de Zuberoa. Además, dado que mis experiencias previas fueron en el sur del País Vasco, me sorprendió lo poco que la gente de Hegoalde [sur, en euskera] sabía sobre Iparralde [norte, en euskera] más allá de Bayona y Miarritz; sí, Miarritz [Biarritz en euskera]. Durante todo mi tiempo en el País Vasco, rara vez las personas con las que hablaba habían estado en Zuberoa, ni parecían conocer sus realidades lingüísticas y culturales. Para una comunidad que a menudo habla de unidad, esta falta de conciencia interterritorial se presentaba tanto irónica como una oportunidad que valía la pena explorar.

El objetivo de tu investigación es analizar cómo los vascoparlantes relacionan el euskera con el bienestar. ¿Podrías explicar cuáles fueron tus principales hallazgos?
Una conclusión clave es que estas ideologías tienen el poder de fortalecer y, en ocasiones, de poner en cuestión el bienestar individual y comunitario. En general, constaté que la conexión y el apego emocional al euskera en Zuberoa apoyan abrumadoramente el bienestar. Muchas personas a las que entrevisté describieron esta relación en términos profundamente personales y emocionales, algunos incluso se mostraron visiblemente conmovidos al hablar sobre lo que el euskera significa para ellos. Como expresó uno de ellos, el euskera es parte de su propia identidad, "como una parte de mi cuerpo". Eso ilustra cuán arraigado está la lengua vasca en la identidad de las personas. Para algunos, hablar euskera puede ser un acto de resistencia, pero también de sanación después de generaciones de represión. Está atravesado por el orgullo y, al mismo tiempo, por el dolor y la persistencia. El idioma conlleva alegría y conexión, pero también carga con el peso de la injusticia histórica. Además, esta ideología ancestral también puede afectar negativamente la noción de bienestar, particularmente cuando se vincula a ideas de pureza o autenticidad. Es decir, las personas que no crecieron hablando euskera en casa pueden sentirse excluidas o "no lo suficientemente vascas", lo que a su vez puede generar sentimientos de vergüenza, inseguridad o incluso la retirada de la comunidad.
La idea de normalidad es también uno de los conceptos clave que su estudio describe. ¿Cómo deberíamos entender eso?
Es clave tener en cuenta que mi trabajo se desarrolla en el País Vasco Norte, donde las ideas de normalidad son bastante opuestas a las del sur del País Vasco. ¿Qué quiero decir con esto? En el País Vasco Norte, no se considera "normal" iniciar una conversación en euskera con alguien que no conoces. A nivel general, el uso del euskera fuera del hogar no está normalizado. Las ideologías puristas y ancestrales a menudo enmarcan el euskera como un idioma del entorno privado y doméstico, algo ligado al legado y a la autenticidad, donde el ´verdadero´ euskera se considera el que se aprende en casa.

¿Y a dónde conduce esa percepción de normalidad?
Digamos que crea un entorno social donde muchos hablantes, especialmente los nuevos vascoparlantes o aquellos que no adquirieron el euskera en casa, se sienten desanimados para aprender y dudan o se sienten ilegítimos al usar el idioma. Ello refuerza la percepción de que el euskera pertenece a un grupo específico de personas y a un conjunto específico de espacios, limitando así su uso social y su visibilidad. Estas ideologías contribuyen a lo que yo llamo el bucle de invisibilidad: cuando el euskera no se escucha en público, se vuelve cada vez más marcado o excepcional cuando sí se escucha, lo que a su vez desanima a otros a usarlo. Esto hace que los esfuerzos de normalización sean aún más difíciles porque, aunque puedes aumentar el número de hablantes, desafiar las creencias profundamente arraigadas sobre quién puede hablar euskera, cuándo y dónde, no es tarea fácil. En este contexto, cambiar las ideologías lingüísticas, especialmente en cuanto a lo que se considera "auténtico" o "apropiado", es tan crítico como cualquier apoyo institucional o educativo para aprender el idioma.
¿Cómo se relaciona la idea de normalidad con la revitalización del euskera?
En el contexto vasco, no estamos tanto hablando de revitalización como de normalización, como me dijo una vez la profesora Estibaliz Amorrortu. Esta distinción es importante: la revitalización a menudo sugiere devolver la vida a algo casi perdido, mientras que la normalización se centra en integrar el idioma en el tejido de la vida cotidiana. La normalización consiste en hacer del euskera una parte natural de la vida cotidiana sin pensarlo dos veces, ya sea en los comercios, en el trabajo o en relaciones de vecindad. La cara opuesta de esa realidad la recoge Maddi Dorronsoro Olamusu, quien examina los nichos vitales (“arnasgune” en euskera) del euskera en Gipuzkoa y concluye que la lengua vasca en pueblos como Segura está tan normalizado que la gente local casi lo da por sentado o como algo natural. Este es el tipo de normalidad que interpreto que los hablantes en Zuberoa anhelan.
Desde su perspectiva, ¿qué aspectos claves debería cumplir una lengua minoritaria para poder perdurar a nivel global?
Me gustaría desafiar la premisa misma de la pregunta. Desde mi perspectiva, un idioma minoritario no necesita "permanecer vivo" a nivel global. De hecho, el dominio lingüístico global suele ser el resultado de la colonización, la aniquilación y la fuerza. Idiomas como el inglés, el español y el francés no se extendieron por admiración orgánica; se propagaron a través de imperios. Así que, en lugar de preguntar cómo pueden los idiomas minoritarios convertirse en globales, deberíamos preguntarnos: ¿Cómo podemos asegurarnos de que los idiomas minoritarios puedan prosperar en sus propias comunidades, sin ser forzados a reflejar las mismas ideologías que los marginan? ¿Cómo apoyamos a los idiomas para que se conviertan en completamente vivibles a nivel local, sin requerir que se ajusten a los estándares globales de legitimidad y utilidad?
En mi investigación en Xiberoa y en mis experiencias en el País Vasco en su conjunto, una ideología recurrente es que "este es el País Vasco, así que la gente debería hablar euskera", un entrevistado en mi investigación dijo: "En Xiberoa o el País Vasco, deberíamos hablar euskera. Así es como nos entendemos y cómo vivimos. Sin el idioma, se complica. No veo cómo puedes vivir aquí sin hablar el idioma local. Algunos se sienten vascos, pero si no lo hablas, no puedes experimentar completamente la identidad vasca". A simple vista, esto parece empoderador. Refleja un deseo de centrar el idioma local en la vida cotidiana y de verlo tratado como algo normal. Declaraciones como estas son peligrosas porque reflejan la misma ideología de una nación-un idioma que margina el euskera en los estados francés y español. Como explico en la tesis, esto es lo que Irvine y Gal (2000) llaman recursividad fractal: cuando una ideología dominante a nivel nacional se reproduce sin saber a nivel local. En este caso, el argumento bien intencionado del hablante por el orgullo del idioma local refleja inadvertidamente la misma ideología homogeneizadora que esencialmente borra la diversidad lingüística en Francia.
Esta contradicción revela algo esencial para cualquier lengua minoritaria que aspire a perdurar en el mundo: no debemos reproducir las mismas lógicas excluyentes a las que nos oponemos. Afirmar que «no se puede experimentar plenamente la identidad vasca sin hablar la lengua» puede parecer una celebración de la lengua, pero también establece límites peligrosos que excluyen a quienes desean pertenecer pero carecen de acceso, fluidez o legitimidad heredada.
Así que no, en mi opinión, el euskera no necesita «vivir globalmente». Necesita espacio para respirar localmente, con apoyo, y un replanteamiento de las ideologías que determinan quién puede hablar y pertenecer a la lengua. Y, además, menos enfoque en la perfección. Esa es una visión mucho más sostenible que la expansión global.
Finalmente, ¿tienes alguna intención de seguir investigando sobre el euskera o al menos relacionarte de alguna manera con él?
Sí, definitivamente. Dicho esto, soy consciente de que no ser vascoparlante puede limitar ciertas oportunidades.
Etxepare y la investigadora
Etxepare Euskal Institutua fomenta programas de lectorado sobre el euskera y la cultura vasca en la universidad de Helsinki (Finlandia), y Kayleigh Karinen es una de las estudiantes que ha participado en dicho programa. Posteriormente se ha interesado por las ideologías lingüísticas de Zuberoa en su trabajo final de máster. Su trabajo de investigación ha sido seleccionado para el Congreso Internacional de Lenguas Minoritarias celebrado en Colombia, y Etxepare Euskal Institutua ha apoyado su estancia.